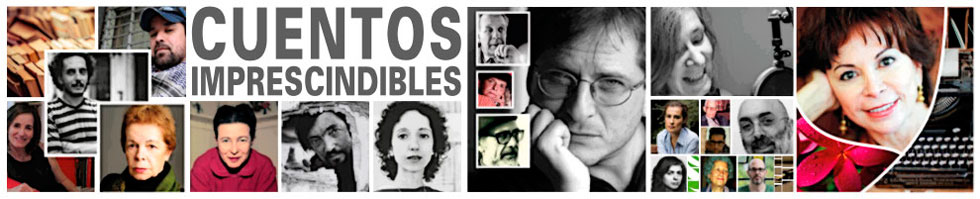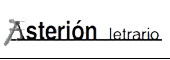El Boxeador polaco
por Eduardo Halfon
69752. Que era su número de teléfono. Que lo tenía tatuado allí, sobre su antebrazo izquierdo, para no olvidarlo. Eso me decía mi abuelo. Y eso creí mientras crecía. En los años setenta, los números telefónicos del país eran de cinco dígitos.
Yo le decía Oitze, porque él me decía Oitze, que en yiddish significa alguna cursilería. Me gustaba su acento polaco. Me gustaba mojar el meñique (único rasgo físico que le heredé: ese par de meñiques cada día más combados) en su vasito de whisky. Me gustaba pedirle que me hiciera dibujos, aunque en realidad sólo sabía hacer un dibujo, trazado vertiginosamente, siempre idéntico, de un sinuoso y desfigurado sombrero. Me gustaba el color remolacha de la salsa (jrein, en yiddish) que él vertía encima de su bola blanca de pescado (guefiltefish, en yiddish). Me gustaba acompañarlo en sus caminatas por el barrio, ese mismo barrio donde alguna noche, en medio de un inmenso terreno baldío, se había estrellado un avión lleno de vacas. Pero sobre todo me gustaba aquel número. Su número.

No tardé tanto, sin embargo, en comprender su broma telefónica, y la importancia psicológica de esa broma, y eventualmente, aunque nunca nadie lo admitía, el origen histórico de ese número. Entonces, cuando caminábamos juntos o cuando él se ponía a dibujarme una serie de sombreros, yo me quedaba viendo aquellos cinco dígitos y, extrañamente feliz, jugaba a inventarme la escena secreta de cómo los había conseguido. Mi abuelo boca arriba en una camilla de hospital mientras, sentado a horcajadas sobre él, un inmenso comandante alemán (vestido de cuero negro) le gritaba número por número a una anémica enfermera alemana (también vestida de cuero negro) y ella entonces le iba entregando a él, uno por uno, los hierros calientes. O mi abuelo sentado en un banquito de madera frente a una media luna de alemanes en batas blancas y guantes blancos y luces blancas atadas alrededor de sus cabezas, como de mineros, cuando de repente uno de los alemanes balbucía un número y entraba un payaso en monociclo y todas las luces blancas lo iluminaban de blanco mientras el payaso –con un gran marcador cuya mágica tinta verde jamás se borraba– escribía ese número sobre el antebrazo de mi abuelo, y todos los científicos alemanes aplaudían. O mi abuelo, de pie ante una taquilla de cine, insertando el brazo izquierdo a través de la redonda apertura en el vidrio por donde se pasan los billetes, y entonces, del otro lado de la ventanilla, una alemana gorda y peluda se ponía a ajustar los cinco dígitos en uno de esos selladores como de fecha variable que usan los bancos (los mismos selladores que mi papá mantenía sobre el escritorio de su oficina y con los que tanto me gustaba jugar), y luego, como si fuese una fecha importantísima, estampaba ella con ímpetu y para siempre el antebrazo de mi abuelo.
Así jugaba yo con su número. Clandestinamente. Hipnotizado por aquellos cinco dígitos verdes y misteriosos que, mucho más que en el antebrazo, me parecía que él llevaba tatuados en alguna parte del alma.
Verdes y misteriosos hasta hace poco.
A media tarde, sentados sobre su viejo sofá de cuero color manteca, estaba tomándome un whisky con mi abuelo. Noté que el verde ya no era verde, sino un grisáceo diluido y pálido que me hizo pensar en algo pudriéndose. El 7 se había casi amalgamado con el 5. El 6 y el 9, irreconocibles, eran ahora dos masas hinchadas, deformes, fuera de foco. El 2, en plena huida, daba la impresión de haberse separado unos cuantos milímetros de todos los demás. Observé el rostro de mi abuelo y de pronto caí en la cuenta de que en aquel juego de niño, en cada una de aquellas fantasías de niño, me lo había imaginado ya viejo, ya abuelo. Como si hubiese nacido un abuelo o como si hubiese envejecido para siempre en el momento mismo en que recibió aquel número que yo ahora examinaba con tanta meticulosidad. Fue en Auschwitz.. Al principio no estaba seguro de haberlo escuchado.
Subí la mirada. Él estaba tapándose el número con la mano derecha. Llovizna ronroneaba sobre las tejas.
Esto, dijo frotándose suave el antebrazo. Fue en Auschwitz, dijo. Fue con el boxeador, dijo sin mirarme y sin emoción alguna y empleando un acento que ya no era el suyo. Me hubiese gustado preguntarle qué sintió cuando finalmente, tras casi sesenta años de silencio, dijo algo verídico sobre el origen de ese número. Preguntarle por qué me lo había dicho a mí. Preguntarle si soltar palabras almacenadas durante tanto tiempo provoca algún efecto liberador. Preguntarle si palabras almacenadas durante tanto tiempo tienen el mismo saborcillo al deslizarse ásperas sobre la lengua. Pero me quedé callado, impaciente, escuchando la lluvia, temiéndole a algo, quizá a la violenta trascendencia del momento, quizá a que ya no me dijera nada más, quizá a que la verdadera historia detrás de esos cinco dígitos no fuera tan fantástica como todas mis versiones de niño. Écheme un dedo más, eh, Oitze, me dijo entregándome su vasito. Yo lo hice, sabiendo que si mi abuela regresaba pronto de hacer sus compras me lo habría reprochado. Desde que empezó con problemas cardiacos, mi abuelo se tomaba dos onzas de whisky a mediodía y otras dos onzas antes de la cena. No más. Salvo en ocasiones especiales, claro, como alguna fiesta o boda o partido de fútbol o aparición televisiva de Isabel Pantoja. Pero pensé que estaba agarrando fuerza para aquello que quería contarme. Luego pensé que, bebiendo más de la cuenta en su actual estado físico, aquello que quería contarme podría alterarlo, posiblemente demasiado.
Se acomodó sobre el viejo sofá y se gozó ese primer sorbo dulzón y yo recordé una vez que, de niño, lo escuché diciéndole a mi abuela que ya necesitaba comprar más Etiqueta Roja, el único whisky que él tomaba, cuando yo recién había descubierto más de treinta botellas guardadas en la despensa. Nuevitas. Y así se lo dije. Y mi abuelo me respondió con una sonrisa llena de misterio, con una sabiduría llena de algún tipo de dolor que yo jamás entendería: Por si hay guerra, Oitze.
Estaba él como alejado. Tenía la mirada opaca y fija en un gran ventanal por donde se podían contemplar las crestas de lluvia descendiendo sobre casi toda la inmensidad del verde barranco de la Colonia Elgin. No dejaba de masticar algo, alguna semilla o basurita o algo así. Entonces me percaté de que llevaba él desabrochado el pantalón de gabardina y abierta a medias la bragueta.
Estuve en el campo de concentración de Sachsenhausen. Cerca de Berlín. Desde noviembre del treinta y nueve.
Y se lamió los labios, bastante, como si lo que acababa de decir fuese comestible. Seguía cubriéndose el número con la mano derecha mientras, con la izquierda, sostenía el vasito sin whisky. Tomé la botella y le pregunté si deseaba que le sirviera un poco más, pero no me respondió o quizá no me escuchó.
En Sachsenhausen, cerca de Berlín, continuó, había dos bloques de judíos y muchos bloques de alemanes, tal vez cincuenta bloques de alemanes, muchos prisioneros alemanes, ladrones alemanes y asesinos alemanes y alemanes que se habían casado con mujeres judías. Rassenschande, les decían en alemán. La vergüenza de la raza.
Calló de nuevo y me pareció que su discurso era como un sosegado oleaje. A lo mejor porque la memoria es también pendular. A lo mejor porque el dolor únicamente se tolera dosificado. Quería pedirle que me hablara de Łódź y de sus hermanos y de sus padres (conservaba una foto familiar, una sola, que había conseguido muchos años más tarde a través de un tío emigrado antes de estallar la guerra, y que mantenía colgada junto a su cama, y que a mí no me hacía sentir nada, como si aquellos pálidos rostros no fuesen de personas reales sino de personajes grises y anónimos arrancados de algún libro escolar de historia), pedirle que me hablara de todo aquello que le había sucedido antes del treinta y nueve, antes de Sachsenhausen.
Amainó un poco la lluvia y de las entrañas del barranco empezó a trepar una nube blanca y saturada.
Yo era el stubendienst de nuestro bloque. El encargado de nuestro bloque. Trescientos hombres. Doscientos ochenta hombres. Trescientos diez hombres. Cada día unos cuantos más, cada día unos cuantos menos. Entiende, Oitze, me dijo a manera de afirmación, no de pregunta, y yo pensé que estaba cerciorándose de mi presencia, de mi compañía, como para no quedarse solito con las palabras. Dijo, y se llevó comida invisible a los labios: Yo era el encargado de conseguirles el café por las mañanas y después, por las tardes, la sopa de papa y el trozo de pan. Dijo, y abanicó el aire con la mano: Yo era el encargado de la limpieza, de barrer, de limpiar los catres. Dijo, y continuó abanicando el aire con la mano: Yo era el encargado de sacar los cuerpos de aquellos hombres que amanecían muertos. Dijo, casi brindando: Pero también era el encargado de recibir a los judíos nuevos cuando llegaban a mi bloque, cuando gritaban en alemán juden eintreffen, juden eintreffen, y yo salía a recibirlos y me daba cuenta de que casi todos los judíos que llegaban a mi bloque traían escondido algún objeto valioso. Alguna cadenita o reloj o anillo o diamante. Algo. Bien guardado. Bien oculto en alguna parte. A veces hasta se lo habían tragado, y entonces unos días después les salía en la mierda.
Me ofreció su vasito y yo le serví otro chorro de whisky.
Era la primera vez que escuchaba a mi abuelo decir mierda, y la palabra, en ese momento, en ese contexto, me pareció hermosa.
¿Por qué usted, Oitze?, le pregunté, aprovechando un breve silencio. Él frunció el entrecejo y cerró un poquito los ojos y se quedó mirándome como si de repente hablásemos lenguajes distintos. ¿Por qué lo nombraron a usted encargado?
Y en su viejo rostro, en su vieja mano que había terminado ya de gesticular y ahora se estaba tapando de nuevo el número, comprendí todas las implicaciones de esa pregunta. Comprendí la pregunta disfrazada dentro de esa pregunta: ¿qué tuvo que hacer usted para que lo nombraran encargado?
Comprendí la pregunta que jamás se pregunta: ¿qué tuvo que hacer usted para sobrevivir?
Sonrió, encogiéndose de hombros.
Un día, nuestro lagerleiter, nuestro director, sólo me anunció que yo sería el encargado, y ya.
Como si se pudiese decir lo indecible.
Aunque mucho antes, prosiguió tras tomar un trago, en el treinta y nueve, cuando recién había llegado yo a Sachs- enhausen, cerca de Berlín, nuestro lagerleiter me descubrió una mañana escondido debajo del catre. Yo no quería ir a trabajar, entiende, y pensé que podía quedarme todo el día escondido debajo del catre. No sé cómo, el lagerleiter me encontró escondido debajo del catre y me arrastró hacia fuera y empezó a golpearme aquí, en el cóccix, con una varilla de madera o tal vez de hierro. No sé cuántas veces. Hasta que perdí el conocimiento. Estuve diez o doce días en cama, sin poder caminar. Desde entonces el lagerleiter cambió su trato para conmigo. Me decía buenos días y buenas noches. Me decía que le gustaba cómo mantenía mi catre de limpio. Y un día me dijo que yo sería el stubendienst, el encargado de limpiar mi bloque. Así nomás.
Se quedó pensativo, sacudiendo la cabeza.
No recuerdo su nombre, ni su cara, dijo, masticó algo un par de veces, lo escupió hacia un lado y, como si eso lo absolviera, como si eso fuese suficiente, añadió: Sus manos eran muy bonitas. Ni modo. Mi abuelo mantenía sus propias manos impecables. Semanalmente, sentados frente a un televisor cada vez más recio, mi abuela le arrancaba las cutículas con una pequeña pinza, le cortaba las uñas y se las limaba y después, mientras hacía lo mismo con la otra mano, se las dejaba remojando en una pequeña bacinica llena de un líquido viscoso y transparente y con olor a barniz. Al terminar ambas manos, tomaba un bote azul de Nivea y le iba untando y masajeando la pomada blanquecina en cada dedo, lento, tierno, hasta que ambas manos la absorbían por completo y mi abuelo entonces se volvía a colocar el anillo de piedra negra que usaba en el meñique derecho, desde hacía casi sesenta años, en forma de luto. Todos los judíos al entrar me daban a mí esos objetos que traían en secreto a Sachsenhausen, cerca de Berlín. Entiende. Como yo era el encargado. Y yo les recibía esos objetos y los negociaba también en secreto con los cocineros polacos y les conseguía a los judíos que entraban algo aún más valioso. Cambiaba un reloj por un trozo adicional de pan. Una cadena de oro por un poco más de café. Un diamante por el último cucharón de la olla de sopa, el cucharón más deseado de la olla de sopa, donde siempre estaban hundidas las únicas dos o tres papas. Inició otra vez el murmullo sobre las tejas y yo me puse a pensar en esas dos o tres papas insípidas y sobrecocidas y, adentro de un mundo demarcado por alambre de púas, tanto más valiosas que cualquier lúcido diamante.
Un día, decidí darle al lagerleiter una moneda de veinte dólares en oro.
Saqué mis cigarros y me quedé jugando con uno. Podría decir que no lo encendí por pena, por respeto a mi abuelo, por pleitesía a esa moneda de veinte dólares en oro que de inmediato me imaginé negra y oxidada. Pero mejor no lo digo. Decidí darle una moneda de veinte dólares en oro al lagerleiter. Tal vez creí que ya había logrado la confianza del lagerleiter o tal vez deseaba quedar bien con el lagerleiter. Un día, en el grupo de judíos que entraba, llegó un ucraniano y me pasó una moneda de veinte dólares en oro. El ucraniano la había escondido debajo de la lengua. Días y días con una moneda de veinte dólares en oro escondida debajo de la lengua, y el ucraniano me la entregó, y yo esperé a que todos salieran del bloque y se fueran a trabajar al campo y entonces llegué donde el lagerleiter y se la di. El lagerleiter no me dijo nada. Sólo la guardó en la bolsa superior de su chaqueta, dio media vuelta y se marchó. Algunos días después, me despertaron a medianoche con una patada en el estómago. Me empujaron hacia fuera y allí estaba de pie el lagerleiter, vestido en un impermeable negro y con las manos detrás de la espalda, y entonces reaccioné y entendí por qué me seguían golpeando y pateando. Había nieve en el suelo. Ninguno hablaba. Me echaron en la parte trasera de un camión y cerraron la portezuela y yo me quedé medio dormido y temblando durante todo el trayecto. Era ya de día cuando el camión finalmente se detuvo. Por una rendija en la madera pude ver el gran rótulo sobre el portón de metal. Arbeit Macht Frei, decía. El trabajo libera. Escuché risas. Pero risas cínicas, entiende, risas sucias, como burlándose de mí a través de ese estúpido rótulo. Abrieron la portezuela. Me ordenaron que bajara. Había nieve por todas partes. Vi el Muro Negro. Después vi el Bloque Once de Auschwitz. Era ya el año cuarenta y dos y todos habíamos oído hablar del Bloque Once de Auschwitz. Sabíamos que la gente que se iba al Bloque Once de Auschwitz nunca regresaba. Me dejaron tirado en el suelo de un calabozo del Bloque Once de Auschwitz. En un gesto inútil pero de alguna manera necesario, mi abuelo se llevó a los labios su vasito ya sin nada de whisky. Era un calabozo oscuro. Muy húmedo. De techo bajo. Casi no había nada de luz. Ni aire. Sólo humedad. Y personas amontonadas. Muchas personas amontonadas. Algunas personas llorando. Otras personas rezando en susurros el Kaddish. Encendí mi cigarro.
Me solía decir mi abuelo que yo tenía la edad de los semáforos, porque el primer semáforo del país se había instalado en no sé qué intersección del centro el mismo día en que yo nací. También estaba vibrando ante un semáforo cuando le pregunté a mi mamá cómo llegaban los bebés a las panzas de las mujeres. Yo seguía medio hincado sobre el asiento trasero de un Volvo inmenso y color jade que, por alguna razón, vibraba al detenerse en los semáforos. Callé que un amigo (Hasbun) nos había secreteado durante el recreo que una mujer resultaba embarazada cuando un hombre le daba un beso en la boca, y que otro amigo (Asturias) había argumentado, con mucha más audacia, que un hombre y una mujer tenían que desnudarse juntos y luego bañarse juntos y luego hasta dormir juntos en la misma cama, sin tener que tocarse. Me puse de pie en ese maravilloso espacio ubicado entre el asiento trasero y los dos asientos de enfrente, y aguardé una respuesta. El Volvo vibrando ante un semáforo rojo del bulevar Vista Hermosa, el cielo enteramente azul, el olor a tabaco y chicle de anís, la mirada negra y azucarada de un campesino en caites que se acercó a pedirnos limosna, la vergüenza silenciosa de mi mamá tratando de encontrar algunas palabras, las siguientes palabras: Pues cuando una mujer quiere un bebé, va al doctor y éste le da una pastilla celeste si ella quiere un niñito o le da una pastilla rosada si ella quiere una niñita, y entonces la mujer se toma esa pastilla y ya está, queda embarazada. El semáforo cambió a verde. El Volvo dejó de vibrar y yo, aún de pie y sosteniéndome de cualquier cosa para no salir volando, me imaginé a mí mismo metido en un pequeño frasco de vidrio, bien revuelto entre un montón de niñitos celestes y niñitas rosadas, mi nombre grabado en bajorrelieve (igual que la palabra Bayer en las aspirinas que me tomaba de vez en cuando y que tanto me sabían a yeso), inmóvil y calladito mientras esperaba que alguna señora llegase a la clínica del doctor (la observé ancha y deforme a través del cristal, como en uno de esos espejos ondulados de circo) y me tragara con un poquito de agua (y percibí, con la percepción ingenua de un niño, por supuesto, la crueldad del azar, la violencia casual que me tumbaría sobre la mano abierta de alguna señora, cualquier señora, esa mano grande y sudada y fortuita que luego me lanzaría hacia una boca igualmente grande y sudada y fortuita), para así, por fin, introducirme en una panza desconocida y poder nacer. Jamás he logrado sacudirme la sensación de soledad y abandono que sentí metido en aquel frasco de vidrio. A veces la olvido o quizá decido olvidarla o quizá, absurdamente, me aseguro a mí mismo que ya la he olvidado por completo. Hasta que algo, cualquier cosa, la más mínima cosa, me vuelve a meter en aquel frasco de vidrio. Por ejemplo: mi primer encuentro sexual, a los quince años, con una prostituta de un burdel de cinco pesos llamado El Puente. Por ejemplo: una equivocada habitación al final de un viaje balcánico. Por ejemplo: un canario amarillo que, a media plaza de Tecpán, escogió una profecía secreta y rosadita. Por ejemplo: la mano helada de un amigo tartamudo, estrechada por última vez. Por ejemplo: la imagen claustrofóbica del calabozo oscuro y húmedo y apretado y harto de susurros donde estuvo encerrado mi abuelo, sesenta años atrás, en el Bloque Once, en Auschwitz.
Personas lloraban y personas rezaban el Kaddish.
Acerqué el cenicero. Me sentía ya un poco mareado, pero igual nos serví lo que restaba del whisky.
Qué más le queda a uno cuando sabe que al día siguiente lo van a fusilar, eh. Nada más. O se tira a llorar o se tira a rezar el Kaddish. Yo no sabía el Kaddish. Pero esa noche, por primera vez en mi vida, también recé el Kaddish. Recé el Kaddish pensando en mis padres y recé el Kaddish pensando que al día siguiente me fusilarían hincado de frente al Muro Negro de Auschwitz. Era ya el año cuarenta y dos y todos habíamos oído hablar del Muro Negro de Auschwitz y yo mismo había visto ese Muro Negro de Auschwitz al bajarme del camión y bien sabía que era donde fusilaban. Gnadenschuss, un solo tiro en la nuca. Pero el Muro Negro de Auschwitz no me pareció tan grande como lo había supuesto. Tampoco me pareció tan negro. Era negro con manchitas blancas. Por todas partes tenía manchitas blancas, dijo mi abuelo mientras presionaba teclas aéreas con el índice y yo, fumando, me imaginaba un cielo estrellado. Dijo: Salpicaduras blancas. Dijo: Hechas quizá por las mismas balas después de atravesar tantas nucas.
Estaba muy oscuro en el calabozo, continuó rápidamente, como para no perderse en esa misma oscuridad. Y un hombre sentado a mi lado empezó a hablarme en polaco. No sé por qué empezó a hablarme en polaco. Tal vez me oyó rezando el Kaddish y reconoció mi acento. Él era un judío de Łódź. Los dos éramos judíos de Łódź, pero yo de la calle Zeromskiego, cerca del mercado Źelony Rinek, y él del lado opuesto, cerca del parque Poniatowski. Él era un boxeador de Łódź. Un boxeador polaco. Y hablamos toda la noche en polaco. Más bien él me habló toda la noche en polaco. Me dijo en polaco que llevaba mucho tiempo allí, en el Bloque Once, y que los alemanes lo mantenían vivo porque les gustaba verlo boxear. Me dijo en polaco que al día siguiente me harían un juicio y me dijo en polaco qué cosas sí decir durante ese juicio y qué cosas no decir durante ese juicio. Y así pasó. Al día siguiente, dos alemanes me sacaron del calabozo, me llevaron con un joven judío que me tatuó este número en el brazo y después me dejaron en una oficina donde se llevó a cabo mi juicio, ante una señorita, y yo me salvé diciéndole a la señorita todo lo que el boxeador polaco me había dicho que dijera y no diciéndole a la señorita todo lo que el boxeador polaco me había dicho que no dijera. Entiende. Usé sus palabras y sus palabras me salvaron la vida y yo jamás supe el nombre del boxeador polaco ni le conocí el rostro. A lo mejor murió fusilado.
Machaqué mi cigarro en el cenicero y me empiné el último traguito de whisky. Quería preguntarle algo sobre el número o sobre aquel joven judío que se lo tatuó. Pero sólo le pregunté qué le había dicho el boxeador polaco. Él pareció no entender mi pregunta y entonces se la repetí, un poco más ansioso, un poco más recio. ¿Qué cosas, Oitze, le dijo el boxeador que dijera y no dijera durante aquel juicio?
Mi abuelo se rio aún confundido y se echó para atrás y yo recordé que él se negaba a hablar en polaco, que él llevaba sesenta años negándose a decir una sola palabra en su lengua materna, en la lengua materna de aquellos que, en noviembre del treinta y nueve, decía él, lo habían traicionado.
Nunca supe si mi abuelo no recordaba las palabras del boxeador polaco, o si eligió no decírmelas, o si sencillamente ya no importaban, si habían cumplido ya su propósito como palabras y entonces habían desaparecido para siempre junto con el boxeador polaco que alguna noche oscura las pronunció.
Una vez más, me quedé viendo el número de mi abuelo, 69752, tatuado una mañana del invierno del cuarenta y dos, por un joven judío, en Auschwitz. Intenté imaginarme el rostro del boxeador polaco, imaginarme sus puños, imaginarme el posible chisquetazo blanco que había hecho la bala después de atravesar su nuca, imaginarme sus palabras en polaco que lograron salvarle la vida a mi abuelo, pero ya sólo logré imaginarme una cola eterna de individuos, todos desnudos, todos pálidos, todos enflaquecidos, todos llorando y rezando el Kaddish en absoluto silencio, todos piadosos de una religión cuya fe está basada en los números mientras esperan en cola para ser ellos mismos numerados.

Espere su turno - Paola Baruque - http://baruquepaola.com

Eduardo Halfon (Ciudad de Guatemala, 1971). Es autor, entre otros, de los libros El ángel literario, Clases de dibujo, La pirueta y Elocuencias de un tartamudo. Fue catedrático de literatura en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Su obra ha sido traducida al inglés, portugués, holandés, francés, italiano y serbio. En 2007, año en el que publicó Siete minutos de desasosiego, fue elegido entre los 39 mejores escritores latinoamericanos menores de 39 años y fue incluido en la selección Bogotá39. En 2008, su libro Clases de dibujo ganó el Premio Literario Café Bretón & Bodegas Olarra y en 2009, en Cantabria, recibió el Premio de Novela Corta José María de Pereda por La pirueta (2010). Sus últimos trabajos: Signor Hoffman (2015, finalista del Premio hispanoamericano de cuento Gabriel García Márquez) Duelo (2017) y Clases de chapín (2017, antología de relatos).
avatAres apuntes literarios y algo más - Anuario de letras - Publicación de Avatares letras, Escuela de escritura - Comunicate: 011 15 40752370 - centroavatares@yahoo.com.ar