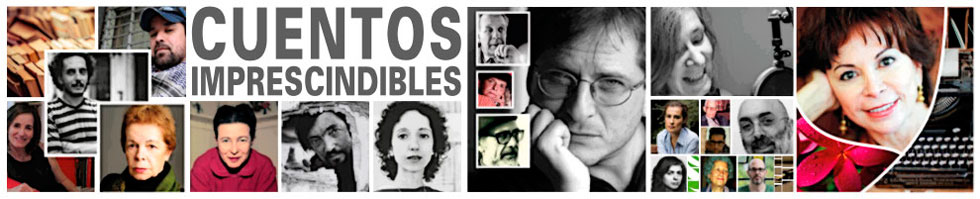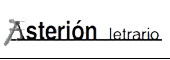El Veterano de la Legión Checa
por Horacio Ernesto Ferrari
Nada hacía presumir el triste desenlace. El día anterior, lo habían visto llegar como siempre al Recreo Marconi. Allí intercambiaba por un poco de pan, tabaco, vino de la costa, fideos, garbanzos y otras menudencias, los escasos peces de río, (sábalos, bogas y algún bagre), que había capturado con el espinel que todas las mañanas, temprano, arrojaba en el río de aguas marrones desde su canoa de madera. Este lugar era el centro neurálgico de la escasa actividad comercial y turística de la ribera de Bernal sobre el Río de la Plata.

No era un hombre viejo, pero estaba avejentado. Tenía la traza de un anciano enjuto, canoso, de andar cansino, con los pantalones arremangados a la altura de la pantorrilla y tocado siempre con un chambergo de paja, grasiento y desteñido, que lucía ladeado en la cabeza. Serio, y circunspecto, era alguien que andaba por la floresta con el aire modesto y prudente de los que tienen más cosas para escuchar que para decir. Era reservado sin llegar a la desconfianza.
Conmigo había hablado unas cuantas veces de temas diversos, pero yo sabía que había estado en la guerra, en la Gran Guerra, la primera Guerra Mundial, por aquel entonces tan lejana y olvidada, porque hacían más de diez años que había concluido la Segunda Guerra Mundial, más cruel, más espantosa, tan terrible que había terminado con la monstruosidad atómica de Hiroshima. Como, a pesar de mi juventud y de mi inexperiencia, superaba ampliamente la media intelectual de todos aquellos variopintos personajes que vagaban por las proximidades del lugar, pronto establecí con él una comunicación especial, porque al azar intercalé en la conversación algunos nombres que provocaron en él remembranzas recónditas, cuando le mencioné a Verdún, el Marne, Tannemberg y otras batallas y sucesos de aquella lejana época, así como también nombres personales como el del Kaiser Guillermo II, el zar Nicolas II o el del emperador Francisco José. Pero por sobre todo prestó una especial atención al tema de la Revolución Rusa, la caída del zarismo, Lenin y los bolcheviques. Me miraba fijamente, como extasiado, como si no pudiera creer que, en esa fronda perdida a la vera del Río de la Plata, alguien tan joven pudiera guardar registro de hechos que él había vivido personalmente y que ninguno de los parroquianos del lugar conocía.
Era habitual que nos reuniéramos en verano en las rústicas mesas de madera que el Marconi tenía bajo la sombra espesa de los sauces. Recuerdo preferentemente una conversación que sostuvimos un sábado a la tarde. Comenzó poco después del almuerzo y terminó pasadas las once de la noche a la luz de un farol a kerosén, hasta que el dueño del recreo se acercó a la mesa para recordarnos que hacía rato que había llegado la noche y que tenía que cerrar el negocio. Me había contado detalles inauditos pero significativos de una vida aventurera, plagada de correrías en medio del drama de la guerra del catorce. Primero había servido para el ejército austrohúngaro, en las trincheras del frente oriental. Después fue prisionero de los rusos en inhóspitos campos de concentración al este de los Montes Urales, cerca del círculo polar Ártico. Hasta que, finalmente, los rusos comprendieron que, a pesar de llevar el uniforme del ejército austro húngaro, los checos en realidad, eran una nación explotada por el imperio cuyo uniforme les habían obligado a usar, así que pronto formaron regimientos y brigadas para que esos prisioneros volvieran al frente, justamente a pelear contra sus antiguos amos y explotadores. Pero en octubre de 1917 los bolcheviques tomaron el poder en Rusia. Eso cambió todo.
Cuando Lenin celebró el armisticio con los alemanes la guerra terminó en el frente oriental. Lo único que querían los checos era retornar sanos y salvos al hogar de la patria, después de haber sufrido la espantosa carnicería humana del frente ruso y los desolados campos de prisioneros de la Siberia Oriental. Pero no era cosa fácil, la patria estaba todavía ocupada por los austríacos y la guerra continuaba en las trincheras de Francia. Entonces todos los checos formaron una legión, la Legión Checa en su afán de huir de esa tierra extraña y hostil, terminó involucrada en la guerra civil entablada por los blancos contra los bolcheviques, peleando alternativamente para unos y otros. Hasta que finalmente apostaron por los que suponía que iban a ganar esa cruenta guerra, es decir, por los aliados occidentales, que eran los que armaban y apoyaban a los blancos en su lucha contra los bolcheviques.
Así fue como la Legión Checa participó de la toma de Ekaterimburgo, cerca de los Montes Urales, en los momentos más álgidos de la guerra civil entre los blancos y los rojos.
Yo conocía de mentas la historia de la famosa Brigada, porque el padre de uno de mis amigos, que había llegado al país después de la guerra en la década del veinte, me había contado episodios inverosímiles ocurridos en la inmensidad del Asia profunda, en medio de estepas infinitas, de bosques impenetrables nunca traspasados por la luz del sol y de cordilleras inauditas jamás pisadas por el hombre. Pero eran historias anodinas, insignificantes si se quiere, que nunca llegaron a despertar en mi más que un mínimo interés circunstancial, mientras que el memorable relato de Janos Livzka, aquella tarde apacible y placentera en el recreo Marconi, con un vaso de vino de la costa de por medio, un pedazo de salame y un trozo de queso, resultó un hallazgo personal imborrable y sobre todo, una comunicación fraterna con un ser humano excepcional, con el que logré establecer un vínculo impensable antes de esa plática memorable.
Con los años y cuando los recuerdos juveniles comenzaban a difuminarse en las sombras difusas del pasado, en un año que no recuerdo con precisión, pero seguro que fue uno de los primeros de este siglo, visité por primera vez en mi vida ese portento arquitectónico que es Praga, una de las ciudades más bellas de Europa, que la claustrofobia ideológica soviética había preservado celosamente de todo contacto exterior. Y una mañana soleada de primavera, mientras me encontraba haciendo un tour junto a mi esposa, nos llevaron a la plaza Palacky, donde sorpresivamente el guía nos mostró un monumento erigido nada menos que en memoria de la Legión Checa. Con una emoción que brotaba de lo más profundo de sus emociones, nos relató hazañas portentosas, el heroísmo sublime de esos soldados abandonados a su suerte en parajes casi desiertos de Asia, en medio de una tormenta histórica que habría de cambiar para siempre los destinos del mundo. La epopeya de la Legión había quedado grabada para siempre en lo profundo del alma de los checos. Todo eso contribuyó a que resurgiera en lo más profundo de mi memoria, la evocación del fabuloso personaje de Janos, cuyo periplo vital había terminado hacía tantos años en aquel olvidado rincón de la ribera de Bernal.
Janos vivía en una humilde casilla de madera perdida en la jungla subtropical de la ribera de Bernal, a pocos pasos del recreo Marconi, pero oculta por la espesa vegetación que la rodeaba. Por entonces -y estoy hablando de fines de la década del 50 más ó menos- era un paraje despoblado y bravío, refugio habitual de chorros y malandras, donde florecían también la prostitución clandestina, los garitos perdularios y los impostores pretendidamente influyentes con la policía. Sin embargo, durante el verano, los vecinos de Bernal se derramaban en sus playas sin que nadie los molestara y sin sospechar, si quiera, que esas casillas de madera fueran refugio habitual de todo tipo de delincuentes y truhanes.
El veterano de la legión, flaco y huesudo, a menudo se sentaba en un sillón de mimbre desvencijado en la galería que tenía su casilla, con un viejo y descascarado violín y jugueteaba con el sonido de las cuerdas, hasta arrancar del instrumento melancólicas melodías bohemias, seguramente aprendidas en su patria lejana. No creo que fuera un excelente violinista, pero el sonido brotaba inmaculado desde lo profundo de la vegetación, suspendido en el aire del atardecer con un hálito misterioso que impregnaba el crepúsculo vespertino con un soplo mágico de nostalgia. Los pocos transeúntes que andaban por allí detenían su andar, otros abandonaban el trasiego de sus labores, incapaces de sustraerse al hechizo de esa melodía plañidera y misteriosa. Decía que el violín lo tenía desde los tiempos de la guerra y que le había tocado en suerte como consecuencia del reparto de un botín de pertenencias de soldados húngaros, con los que se habían enfrentado en la guerra civil de los rojos con los blancos en sus correrías a bordo del Transiberiano, cerca del lago Baykal, en los confines mismos del Asía profunda.
No recuerdo bien que extraño motivo trajo a colación el tema de la Legión, ni tampoco cual fue el pretexto que sirvió para que el tema aterrizara en esa mesa grasienta del recreo Marconi, a la vera del río y a la sombra de los sauces, acariciados por la brisa tenue del sudeste.
Su relato comenzó así: “En 1914, cuando estalló en Europa la Gran Guerra, Janos vivía con sus padres y sus siete hermanos en una pequeña aldea campesina de Bohemia. Era la vida sencilla y humilde de los campesinos checos. Trabajar la tierra del común, cuidar los animales de la casa, cultivar la huerta, cebar el puerco durante el año, para matarlo y faenarlo en el siguiente, concurrir a la iglesia los domingos, confesar, comulgar, cantar y bailar.... No tenían ni idea de lo que era Europa y menos todavía de la tormenta que se estaba incubando. Hasta que la gente común del pueblo comenzó a alborotar con el tema de la guerra, del ejército, del Emperador, de los enemigos de Austria Hungría y del ataque que se avecinaba. Había que defender la patria, tenían que armarse en defensa del Imperio. Así fue como el alcalde del pueblo más cercano del que dependían, encaró el reclutamiento de todos los hombres mayores de dieciocho años que estuvieran en condiciones de llevar un arma.
Jamás olvidaría el día en que dejó para siempre la casa paterna, la aldea, los amigos y vecinos. Hasta la vieja abuela, que en la despedida pareció por un instante abandonar la zona gris de la decrepitud inconsciente, le dedicó una mirada lánguida y cariñosa, que conservaría para siempre como un recuerdo imborrable. Las campanas de la iglesia tañían y los sonidos marciales de la marcha de Radetzky impregnaban el ambiente festivo, a pesar de las pifias desafinadas de los músicos aficionados de la banda lugareña. El alcalde los despidió con un grandilocuente discurso patriótico: se iban por poco tiempo, Rusia comenzaría a tambalear en cuanto el glorioso ejército austro húngaro pateara las puertas podridas de las fronteras de ese imperio decadente. Entonces los rusos implorarían por la paz y pedirían perdón de rodillas.
Nada resultó como se decía. Los rusos no se vinieron abajo en cuanto les patearon la puerta y el rápido regreso triunfal se convirtió en la pesadilla prolongada de la guerra de trincheras. La gloria tan ansiada se transformó en sufrimiento, frío, hambre, enfermedades; en suma, una carnicería brutal y despiadada, que arrancó de cuajo a Dios del alma de los combatientes. Todo hasta que, a mediados de 1915, en una confusa acción militar, Janos cayó prisionero de los rusos. Mejor dicho, los checos y eslovacos que formaban su regimiento se dejaron atrapar por los rusos, porque la mayoría de ellos no solo estaban hastiados de la guerra, sino que les importaba un bledo el destino del Imperio de Francisco José y de una patria que no era la suya, sino justamente la de sus opresores.
Pero los rusos no creyeron en la sinceridad de esas intenciones, ni el ofrecimiento de los checos de alistarse bajo su bandera para pelear contra los austríacos. Tanto que los desarmaron y los mandaron prisioneros a un remoto paraje más allá de los Urales y cerca del Círculo Ártico. Allí sí que conoció el frío, el frío seco y gélido de las proximidades del polo, con los días tan cortos que el sol apenas si aparecía sobre el horizonte como un disco incandescente con, un tenue resplandor difuso y menguante. Allí padeció el suplicio de las hambrunas interminables y participó de su consecuencia inevitable, la antropofagia de los supervivientes. Pero sobrevivió.
Rusia, exhausta por el esfuerzo de la guerra y por las conmociones internas que preanunciaban el colapso de la Revolución, por fin llegó a la conclusión de que lo más inteligente era aprovechar la ayuda de esos checos que tanto odiaban a los austríacos. Entonces los llamó nuevamente a filas y los mandó a la batalla, para taponar las brechas que la deserción masiva de sus propios soldados provocaba en el frente oriental.
En octubre de 1917 la Revolución llevó a Lenin al poder. Inmediatamente, los bolcheviques rompieron la Entente y pidieron el armisticio. Las hostilidades cesaron en el frente oriental. Los checos querían volver a casa, pero no podían, porque entre ellos y Bohemia, todavía estaba desplegado el ejército austro húngaro. Y ellos eran traidores a la patria, traidores al emperador Francisco José; hubieran sido fusilados en el acto. Asimismo, si los rusos desconfiaban de todo, los bolcheviques además de desconfiar sospechaban de todo y de todos. Los mantuvieron cerca de lo que había sido el frente, como reserva a la que echar mano ante cualquier contingencia. Pero la maldita guerra finalmente terminó con la derrota total de Alemania, Austria y Hungría, y allí sí los checos pensaron que, había llegado el momento del retorno a casa. Pero no fue así.
Tal como había pasado cuando la Revolución Francesa derrocó a la monarquía y estableció la república, lo que provocó la reacción inmediata y el consiguiente ataque militar de todas las casa reinantes de Europa; así también ahora, las potencias capitalistas reaccionaron violentamente y atacaron al régimen comunista de la Unión Soviética. Era la guerra civil, los blancos contra los rojos. Como en su momento la legión checa no había podido retornar a la patria por el camino más corto, se decidió que lo hiciera a través de Siberia, vía Vladivostok, para lo cual debían atravesar todo el territorio de Asia para embarcar hacia los EEUU. Es decir, dar la vuelta al mundo contra el sentido de la rotación de la tierra. El único medio de comunicación seguro que existía a través de esos miles de kilómetros desérticos y casi salvajes, eran las vías del ferrocarril Transiberiano. Allí se volcaron los checos.
A todo esto, se vieron involucrados en la Guerra Civil, porque Rusia estaba siendo invadida por todos lados. Los legionarios llegaron a controlar casi todo el territorio a través del cual pasaban las vías del ferrocarril Transiberiano. En mayo de 1919, cuando un tren de la Legión se encontró en la estación de Cheliabinsk, con otro que circulaba en sentido contrario, pero con prisioneros austríacos, un incidente trivial entre dos soldados provocó una batalla campal donde los checos dispersaron a tiros a sus antiguos opresores. Tomaron el control de la estación, después también la sede del comando bolchevique de la ciudad, de modo que se hicieron dueños de hecho de la situación. Como en definitiva les convenía aparecer del lado de los presuntos vencedores, sus jefes transaron finalmente con las potencias occidentales y lucharon en distintos frentes a las órdenes de los invasores del ejército Blanco, en contra de los rojos bolcheviques.
Pero no fue solamente eso. Los checos libraron la sangrienta batalla de Irkutsk, en las proximidades del lago Baykal, que se prolongó varios días, de modo que se aseguraron el control estratégico de 39 túneles excavados en la montaña, por donde pasaban las vías férreas. Y lo que fue más inverosímil, capturaron un tren que transportaba ocho vagones de oro de la reserva imperial de Kazán, lo que les dio una imprevista autonomía financiera.”
Al llegar aquí Janos interrumpió su relato, prendió un cigarrillo y se quedó en silencio, con la mirada perdida en el horizonte del río, como sopesando cuidadosamente si le convenía continuar con su narración. Era evidente que tenía algo muy importante que decir, pero no sabía si revelarlo o guardar silencio. Tenía que testificar sobre un brutal crimen histórico sumamente controvertido, del que los bolcheviques (hasta Lenin y Trotsky) habían tratado de tomar distancia, responsabilizando a segundas y terceras líneas políticas del partido, que en definitiva se habrían confundido y mal interpretado las órdenes recibidas. Y también estaba el espionaje ruso, que había extendido sobre el mundo una tupida red de espías, con el oído atento para escuchar y delatar a los agentes extranjeros contrarios al régimen. A pesar de ser un lumpen menos que marginal, su revelación ponía en tela de juicio la versión oficial del Gobierno y del partido Comunista de URSS. Janos lo sabía perfectamente, así como también que no era recibido ni atendido en ninguno de los consulados del régimen de su país, que lo consideraban un desertor y un traidor a la patria y al régimen soviético.
Pero finalmente se jugó: "Mi regimiento tomó Ekaterinburgo, prosiguió, unos días después del asesinato de la familia imperial. Por entonces estábamos bajo las órdenes del Almirante Kolchak y yo fui uno de los que llegó a la casa Ipatiev. Era un caserón inmenso, de dos plantas y un amplio subsuelo, un palacete enorme, había sido construido por un personaje importante, un tal Ipatiev, que había hecho una fortuna fabulosa, según algunos como ingeniero de minas en los Urales, según otros, con el comercio de pieles de Siberia. Hasta unos días antes, los bolcheviques habían tenido prisionera a toda la familia imperial en ese lugar. Cuando fue inminente la caída de la ciudad en manos de los blancos, resolvieron exterminar a los prisioneros en un estrecho sótano del sub suelo. A la medianoche despertaron al zar, a la emperatriz, a sus cuatro hijas adolescentes, al Zarevich que era el heredero de la corona y que padecía hemofilia, al médico personal de la familia y a tres fieles sirvientes, con el pretexto de que habían recibido órdenes de trasladarlos a otro destino. Los llevaron al sótano de la casa y los encerraron en una habitación completamente vacía. El zar pidió tres sillas para matizar la espera. En medio del silencio opresivo de la noche, los prisioneros alcanzaron a percibir un murmullo difuso y algunos sonidos apagados que venían de la habitación vecina. De pronto y sin aviso previo, la puerta se abrió e irrumpieron diez o doce hombres armados, el gesto adusto, la expresión sombría y el odio relampagueando en las miradas. El jefe disparó primero y al unísono todos descargaron sus armas. Hubo que abrir la puerta para despejar el humo de los disparos y ahuyentar el olor acre de la pólvora. Aunque la balacera fue infernal quedaron tres sobrevivientes malheridos: el jefe los ultimó con una bayoneta."
Hizo una pausa, como si retornaran las dudas. Miraba sin ver a su alrededor. Finalmente, volviéndose a nosotros, se decidió: "Y pensar que yo estuve ahí dos días después. El piso y las paredes estaban teñidos de sangre. Había sangre hasta en el techo... La pared de enfrente estaba descascarada por el impacto de las balas. Había como diez o doce personas y las acribillaron a todas. Después sacaron los cadáveres y los transportaron en camiones a las afueras de la ciudad. Nadie sabe dónde los ocultaron… ¡Y pensar que yo estuve ahí...! ¡A horas de la tragedia...! Vi toda esa sangre salpicada en las paredes... los agujeros de las balas en los muros, las sillas destrozadas. Era la familia imperial de Nicolas II, sus cinco hijos y algunos sirvientes. A pesar de que yo no escuché los disparos, en ese momento imaginé el estruendo letal de la balacera mortal, como si la estuviera oyendo. Y desde entonces, sigue retumbando en mi cabeza... Sólo el sonido del violín me ayuda a olvidarlos..."
No se supo de qué murió, creo que sería allá por el año 1960. Como no se dejó ver por varios días y tampoco nadie había escuchado la melodía nostálgica de su violín, finalmente uno de los muchachos que trabajaba en el recreo decidió acercarse a la casilla. Lo llamó varias veces desde abajo. Nadie contestó. Entonces subió lentamente por la escalera desvencijada, cuyos peldaños de madera crujieron doloridos en el silencio vespertino de la fronda. En la galería, volvió a llamar de nuevo: "Janos…! Janos…!", pero ya convencido de lo peor. Con la respiración entrecortada, empujó lentamente la puerta de madera que estaba entreabierta. Janos estaba tendido en su camastro, con las manos entrelazadas en el pecho, mirando fijamente el techo con la rigidez de la muerte.
No hubo velorio ni entierro, porque nadie tenía ni un mango para el cajón y la funeraria. La Municipalidad lo inhumó sin costos en la fosa común. Frente a tantas carencias y todavía impresionados como estábamos por la ausencia del viejo, alguien propuso hacer una placa de bronce para colocarla en la entrada del recreo. Pero otro comentó que las placas eran caras. ¿Y si vendemos el violín? sugirió el muchacho que lo encontró muerto.
Así fue como quedé encargado de llevar el violín para entregárselo a un compañero de la facultad, que trabajaba en una reconocida casa de venta de instrumentos musicales nuevos y usados de la calle Corrientes. En cuanto se lo entregué, me dijo que estaba en tan mal estado que primero lo tenía que ver el técnico, para saber si valía la pena repararlo. Como un mes después, volví a cruzarlo en los pasillos de la facultad y me dijo como al pasar, que el técnico todavía no había tenido tiempo de verlo y rápidamente cambió el tema.
Pasaron dos años. Yo dejé de ir a la ribera, porque ahora tenía otras atracciones y a mi amigo de la facultad tampoco volví a encontrarlo después. Un día recibí una citación de un Juzgado de Instrucción de la ciudad de Buenos Aires, para declarar como testigo en una causa penal por la muerte dudosa de mi amigo el estudiante. Por lo que pude deducir del interrogatorio que me hicieron y de la índole de las preguntas, la causa había sido promovida por los padres de mi amigo, que pedían investigar su muerte dudosa en un accidente de tránsito en circunstancias muy sospechosas, hecho que según ellos tenía relación directa con el famoso instrumento de Janos, ya que el violín había sido el objeto de una fuerte disputa entre mi amigo muerto y los dueños del negocio donde trabajaba.
Había resultado ser nada menos que un Stradivarius.
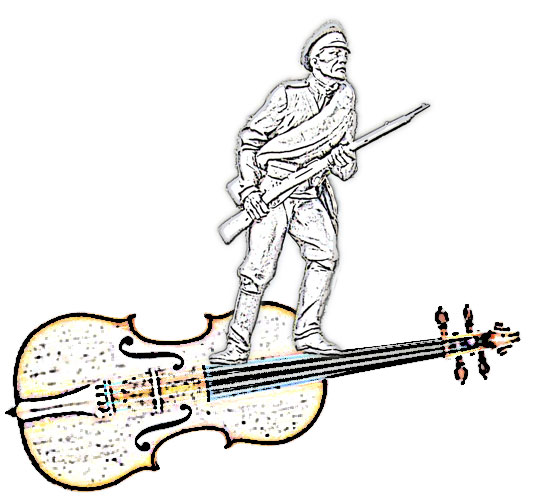
.........................
Horacio Ernesto Ferrari, ejerció la profesión de abogado durante 45 años, mientras desarrollaba una intensa actividad docente como profesor titular de Derecho Civil III Contratos, en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de la Plata y Director del Área Académica del Colegio de Abogados de Quilmes. Como escritor ha recogido en forma de cuentos y relatos viejas historias del Quilmes de antaño, así como también una novela en la que con el dramático trasfondo de la historia del siglo XX, se desarrolla la tragedia individual del desarraigo, el sufrimiento y la muerte de sus personajes.
avatAres apuntes literarios y algo más - Anuario de letras - Publicación de Avatares letras, Escuela de escritura - Comunicate: 011 15 40752370 - centroavatares@yahoo.com.ar