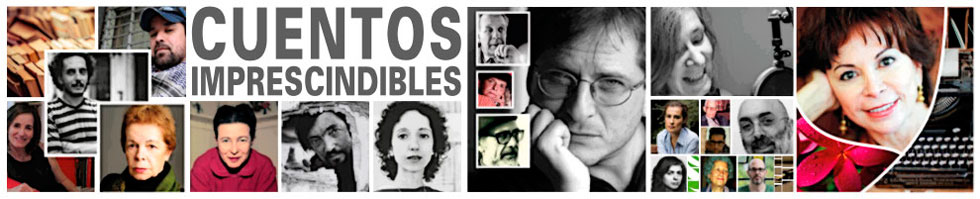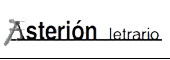Deuda o desgracia
por Jorge Consiglio
Cuando conocí a Padilla, al que le decían el francés, trabajaba de mozo en uno de los pocos lugares de Almagro que conservaba billares buenos. Era pelado, corpulento y muy blanco. Tenía todo el cuerpo salpicado de pecas y lunares marrones. Con los años logró que lo prolongara un vientre vasto y tenso. Se lo palmeaba a menudo, gesto que no siempre sugería un aire satisfecho sino, según los momentos, incomodidad, resignación o abatimiento. Duró poco de mozo: lo echaron antes del año. Los patrones argumentaron que era desprolijo y mal educado, les faltaba el respeto a los clientes, se olvidaba de los pedidos. Sin embargo, los juicios de la gente fueron definitivamente más escandalosos: al francés lo echaron por ladrón, dijeron.
Padilla, que en aquel momento se veía joven y no consideraba la posibilidad de la derrota, se paró en la puerta del boliche e insultó hasta la afonía. Después, porque son necesarios los gestos épicos, rompió una de las vidrieras con un pedazo de baldosa. Lo llevaron preso. Forcejeando con la policía, perdió una de las mangas de la camisa estampada y fue cuando pude ver el tatuaje azul que llevaba cerca de la axila. Era una palabra. Leí: Mogadiscio. Me dije: este hombre alguna vez se embarcó. Y jamás supe si había sido un pensamiento equivocado.
Estuvo desocupado mucho tiempo, el suficiente para que su mirada se debilitara para siempre. Era como la de un animal confinado: errática, somnolienta, estéril.
No hacía otra cosa que estar tirado en la cama con una almohada sobre la cabeza y hurgando con la mano debajo del calzoncillo. En la penumbra, Padilla fluía blando y húmedo. Un fantasma ácido y remoto.

Tengo una escena de aquella época. Son las siete y media de una tarde de verano. El francés sube a la terraza del hotel al que hace poco se mudó. Está descalzo y con medio cuerpo desnudo. Carga una fuente de plástico llena de ropa que acaba de lavar; la intención es colgarla. De pronto –sin que aparentemente nada lo anuncie-, empieza a llover. Al principio, son sólo unas gotas diminutas y esporádicas que apenas mojan. Padilla, desconcertado, con un par de medias en la mano, mira al cielo y espera. Al cabo de unos minutos, se larga un aguacero intenso. Entonces, apurado pero con paso cauteloso porque le teme a las caídas, baja las escaleras hacia un patio cuadrado y lleno de plantas. Está furioso. Putea en voz baja. Tiene la espalda como los desiertos, interminable y abandonada. Esa vez la lluvia no paró hasta la media mañana del otro día. Padilla, con el fuentón de ropa húmeda cerca, se dedicó a tomar mate hasta bien entrada la madrugada.
Durante el tiempo muerto del desempleo se aprenden cosas. El francés, por ejemplo, adquirió una extraordinaria habilidad para robar plata en los colectivos. Lo ayudaba sobre todo el tamaño de su abdomen. Fingía perder el equilibrio, rozaba apenas al pasajero que previamente había estudiado y, en cuestión de segundos, levantaba lo que podía. Antes de bajarse, invariablemente, lanzaba una mirada oblicua, como si buscara alentar las sospechas que sus actos no habían despertado. Después carraspeaba y tosía. Ya en la vereda, escupía la flema salada que le impregnaba la boca y se perdía sin remedio en la ciudad. En aquellos días también había redoblado su apuesta con el tabaco. Compraba cigarrillos sueltos en la terminal del Lacroze y los metía de a diez en una cajita de metal que llevaba sus iniciales grabadas. Encendía uno tras otro y los dejaba quemar con parsimonia entre sus dedos largos. En esos momentos, sus ojos parecían más claros, o más helados, que de costumbre. El cigarrillo inauguró en la cara de Padilla cierta mueca de sensualidad y una oscura, deliberada rigidez que el mundo tomaba por precisión. En verano salía al patio a tomar aire. Sabía que era inevitable que alguien se acercara a conversar. Los que hablaban eran siempre los otros; él se limitaba a asentir de vez en cuando. Dejaba abandonada su mirada amarilla en el interlocutor de turno. Un atardecer de enero –en el que el sol, tamizado por el toldo, no era más que setenta manchas sobre el piso-, el francés escuchó lo que contaba otro de los inquilinos, un tipo canoso, mal afeitado, muy delgado. Hablaba de un conocido de un conocido, un hombre joven, decía, que todas las mañanas a las cinco tomaba el Roca en la estación Banfield hasta Constitución. Un día, este hombre joven, conocido de un conocido, como lo nombraba el canoso, vio un accidente: el tren había atropellado a alguien. Como casi todos los pasajeros, medio aturdido, con frío, saltó desde el vagón al pedregullo y se puso a mirar el trabajo de los bomberos y la policía. Muy cerca del cadáver se puso a hablar con un hombre mayor que él, bien vestido, peinado con gomina. Un bigotudo con pinta, calificó quien contaba. Se enteran que va a haber demora y deciden hacer tiempo en un bar desde donde ven la escena. Es uno de esos cafecitos sucios de las estaciones. Después de aquel encuentro advierten que tienen en común algo impreciso que ninguno de los dos se ocupa en definir. En adelante comparten el viaje de cada mañana. Hablan trivialidades; fuman en la penumbra del furgón; ríen a carcajadas y se palmean la espalda. El uno del otro no conoce más que el nombre. En poco menos de un mes, estos hombres, mediante algunas llamadas telefónicas, un par de chequeras y una tarjeta de crédito, llevan a cabo una de las estafas mejor pensadas y más redituables de los últimos diez años. Padilla le prestó mucha atención a aquel relato. Después respiró y se pasó su mano inmensa por la cara apenas sudada. Achicó los ojos. En ese momento llegó un ruido desde la cocina –choque de metales y losas-: alguien lavaba platos y cubiertos. Las mujeres no son trofeos, le gustaba decir al francés. Según el caso, se las amasa como a la arcilla o se las arrebata sin aviso. Tenía una novia que vivía por Burzaco. Ema se llamaba. Era joven, de pelo largo y negro, muy ojerosa. A veces salían a caminar por la ciudad. Se encontraban en Constitución y, agarrados del brazo, iban hasta el puerto. Tomaban café y ginebra en un lugar que quedaba a dos pasos de la terminal del 12. Ella hablaba de ofertas, zapatos, esmalte de uñas. Él miraba por la ventana la indiferencia alta del río. Su color. Un día a comienzos de semana ella lo llamó al hotel. Lloraba. Se le había muerto la madre. Calmate, le dijo Padilla, me visto y voy para allá. No fue en tren, prefirió el colectivo. Guardó el boleto en el bolsillo de la camisa y dejó que el trayecto lo fuera anestesiando. En el velorio, pasó la noche dormitando con Ema en un sillón desvencijado. A la derecha, endurecida y pálida, estaba la muerta. Cuando a las cinco de la mañana buscó la intemperie para fumar, la luz anémica de marzo le dibujó en la cara un gesto de placer. Se trató de algo fugaz, sin importancia.
La vuelta fue en el Sarmiento. Ni bien se sentó sintió un dolor fuerte en la espalda y en la base de la nuca. Estoy cansado, se dijo, ya no tengo edad para velorios. Enseguida, buscó algo para esquivar el ocio, una actividad que lo distrajera de sus ideas. Encontró el boleto de colectivo y se clavó en el amparo de los números. Los sumó. Veintiuno: mujer. Le vinieron a la cabeza las caderas inmensas de Thelma, la que limpiaba en el hotel, y dio su interpretación precisa del azar. Se repasó los dientes con la lengua. Iba a morder. Thelma casi no hablaba. Era morocha y risueña. A veces canturreaba boleros en voz baja. La encontró con un trapo en la mano en el baño de adelante. Entró decidido y cerró la puerta con el taco. Escuché el forcejeo, el ruido de la ropa cuando se rompe. La respiración pesada del placer. Al rato salió. Parecía satisfecho. Oí que se reía, sobrándola, y le decía que uno no le puede escapar a la suerte.
Pasaron los años y el francés jamás abandonó el hotel. Tuvo algunos otros trabajos de mozo, pero en ningún lugar duraba más de seis meses. Era demasiado ambicioso para jornadas normales. Un miércoles apareció con un taxi flamante. Dijo que le habían prestado plata para comprarlo. Hasta el más ingenuo supo que Padilla mentía; pero, como entre nosotros la reserva es la mayor de las virtudes, nadie se ocupó de acusarlo. A la semana, cuando lo vinieron a buscar, la policía explicó que para llevarse el auto le había quebrado el brazo a una pobre vieja y faltó poco para que matara al chofer. El francés salió de su pieza esposado. Sonreía y parecía orgulloso. Cuando pasó al lado mío, dijo: Qué revolcón, carajo. Yo le palmeé la espalda. Volvió más gordo. Daba dos pasos y perdía el aliento. De todas formas no necesitaba demasiado aire porque casi no se movía. Durante el día dormía o se sentaba a tomar té frío en las sillas del patio; por las noches, licuaba su ánimo frente al televisor. El encierro lo había afectado más de lo que cualquiera que lo conociera hubiera podido imaginar. Ahora tenía el cerebro impregnado por la resina del tedio. Le daba lo mismo el sol que la lluvia. Andaba hecho un asco. Era un globo de desidia. Pura ceborrea. Para poder seguir fumando, empezó a vender porquerías por Once con un tal Alfaro; pero ya era demasiado tarde para cualquier intento. Yo fui el primero que se enteró. Cuando escuché el teléfono a esa hora de la mañana, dije: deuda o desgracia. Padilla había quedado boca arriba en un cantero de la 9 de julio. Le explotó el corazón, me dijeron. Perdió la simetría. Se le desordenó la sangre. Lo lamenté mucho, sobre todo porque era un tipo con el que me cruzaba todos los días. Nunca fui su amigo. Es difícil hablar con alguien que vive doblado; de todas maneras, en más de una ocasión le puse la oreja y eso, en los tiempos que corren, vale mucho. Y así lo vio la gente. Supongo que por esta razón fue que me eligieron a mí a la hora de regalar los zapatos del finado. No están malos, me van cómodos. Son estos justamente, los que ahora llevo puestos.
..............................................................................................
Jorge Consiglio, El otro lado, Cuentos. El bien, Novela. Gramática de la sombra, Novela. Entre otros.

avatAres apuntes literarios y algo más - Anuario de letras - Publicación de Avatares letras, Escuela de escritura - Comunicate: 011 15 40752370 - centroavatares@yahoo.com.ar