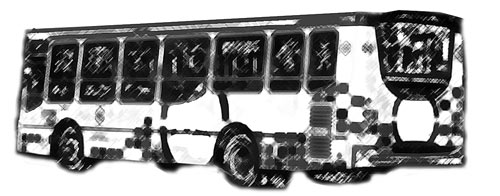
Se estaba tan bien así. Sentada en un asiento doble del colectivo. De un lado, la ventanilla; del otro, un muchacho con un libro. El libro, La Celestina. Lo intuí antes de confirmar que efectivamente se trataba de ese título, con solo mirar una página izquierda, de descolorido papel, el texto distribuido en dos columnas, en letra pequeña. Apenas vislumbraba un Rojas en el margen superior. Se trataba de una de esas viejas ediciones populares (probablemente de Tor) que ponían al alcance de miles de lectores obras clásicas, en un gesto de franca generosidad. Se estaba tan bien así. No husmeando la lectura de otro sino observando al lector, al leyente, encerrado en su libro, aboliendo el mundo entero.
¿Qué hacía que un lector de 2009, porteño, u orillero más precisamente - el colectivo atravesaba el primer cinturón que bordea la capital- eligiera ese libro? En tiempos en que un lector en un transporte público ya es toda una rareza, en tiempos en que la escasa lectura de libros parece oscilar entre la autoayuda y los novelones enmascarados de hermenéutica, alguien leía un clásico de la literatura española. Imaginé incluso los momentos previos al encuentro con el libro. El leyente habría hurgado quizás en los anaqueles de una biblioteca familiar o en el fichero de alguna institución popular (de esas en las que aún no ha ingresado la informática). Lo habría sopesado, le habría quitado el polvo, lo habría olido. Inmediatamente comprendí que esta suerte de visión respondía más a mis propias búsquedas y a mis propios hallazgos que a los del lector desconocido que tenía a mi lado. ¿Acaso podía intuir yo cómo había sido ese encuentro? Al fin y al cabo, el goce y la libertad de aquel instante eran algo absolutamente íntimo e intraducible. De todos modos, este ser se topaba con un libro escrito a fines de la Edad Media, que delataba una situación social de la España de aquella época, en una lengua balbuceante, dado que su gramática se había fijado apenas unos años antes. Todo lejano: el tiempo, el espacio, el conflicto, el lenguaje. Y sin embargo, la virtud de todo clásico en palabras de Calvino: nunca termina de decir lo que tiene para decir. Quizás eso lo convierta en objeto de deseo para infinitas generaciones de lectores de todas las latitudes. Ese objeto del pasado no solo hablaba del pasado, también instauraba un presente, iluminándolo.
¿Leería por placer o por obligación? No tenía un lápiz para marcarlo. Más bien se abandonaba a la lectura, se dejaba llevar. Además, ¿tendría este lector el hábito de discriminar lectura por placer y lectura por obligación, tal como me había confesado una vez una estudiante de Letras, subrayando y escribiendo con lápiz cuidadosos comentarios en los márgenes cuando se trataba de libros leídos bajo presión, para oponerlos a los que leía en libertad, sin ningún rastro de haber estado allí? (En la última de las posibilidades se cuidaba muy bien no solo de no escribirlos sino inclusive de no doblar sus páginas, de no ensuciarlos, como si quisiera preservar eternamente su condición virginal). Pero aún en el supuesto caso de que lo hiciera por coerción - podía tratarse de otro estudiante de Letras o de un futuro profesor - se advertía que leía con fruición, ávidamente. Que no hay por qué excluir el placer de aquello que se hace por obligación. A esa confrontación que las instituciones proponen entre sujetos y libros, a menudo obligatoria, también puede sobrevenir el placer.
Como quiera que sea, no me hubiese perdonado atentar contra el exilio del viajero, "exiliado bajo el registro del Imaginario" (¡cómo no decir Barthes en un texto sobre la lectura!), excusándome para poder bajar. No iba a interrumpir a mi compañero de ruta pidiéndole que me permitiese pasar. De modo que decidí olvidar mi propio recorrido y esperar el fin del viaje ajeno. El hecho de pararme y pedirle permiso para pasar hubiera significado una intrusión a su privacidad, obligándolo a levantar la cabeza del libro, a despegar su nariz de él, a clausurar ese estado de fascinación. Creo que el lector olvidó también su destino, porque en una de esas detenciones en las que el propio libro lo obligó a alzar la cabeza, bruscamente lo cerró y, atolondrado, (no en vano había buscado un sitio estratégico cerca de la puerta trasera) se lanzó violentamente del vehículo.